Por GB D. Agustín Alcázar Segura (R)
La festividad del Corpus constituía una de las mayores solemnidades del año, que con el paso del tiempo, había dejado de ser un acto puramente religioso para convertirse en lo que hoy llamaríamos las “fiestas anuales” que se conmemoran en la totalidad de nuestros pueblos y ciudades. Durante ocho días, se celebraban oficios religiosos y procesiones, que se amenizaban con entremeses y comparsas, con gran participación de la población. No obstante, la situación en 1640 no era muy propensa a las fiestas, por lo que sólo se habían engalanado algunos edificios.
Como todos los años por esas fechas, acudieron a Barcelona cuadrillas de segadores para contratarse en la siega de las fincas de los contornos, teniendo como punto de reunión la parte alta de las Ramblas.
El número de éstos reunidos aquel año podía calcularse entre 500 y 600, si bien hay autores, como Francisco de Melo, que los elevan hasta 2.500. En su mayoría, se quedaron en la plazuela del Carmen, esperando las ofertas, en tanto que otros aprovecharon la ocasión para deambular por la ciudad.
A eso de las ocho de la mañana del día 7 de Junio de ese año de 1640, tres de ellos llegaron a la calle Ancha. Uno comenzó a bailar mientras gritaba: ¡Viva el rey, viva la tierra, mueran los traidores! Envalentonados por la actitud prudente de los transeúntes, siguieron alborotando hasta que acertaron a pasar por allí tres miembros de las milicias gremiales[1], los cuales se dirigían a su puesto en la Puerta del Mar.
Ante la actitud de los segadores les reprendieron por su comportamiento, al tiempo que los otros les plantaron cara con aires de desafío. La discusión fue subiendo de tono hasta llegar a las manos, finalizando con la muerte de uno de los segadores. Inmediatamente se disolvió el grupo enfrentado, marchando los milicianos a su cuartel de las Atarazanas, en tanto que los segadores se dirigieron a las Ramblas.
Al llegar allí se encontraron con una docena de compañeros que, al saber lo ocurrido, se les unieron al instante. Juntos, volvieron a la calle Ancha buscando a los milicianos, y al no encontrarlos se desperdigaron por la ciudad sembrando el pánico. Alguien descubrió la callejuela, que conducía al Pla de Sant Francesc, donde daba la puerta principal del palacio del virrey Santa Coloma, decidiéndose a reclamar ante él.
La multitud que se congregaba ante la casa del virrey no cesaba de aumentar, y de entre el griterío que ocasionaban, junto al estampido de los pedreñales[2], se lanzaba como un clamor: ¡Viva la fe de Cristo! ¡Viva el rey de España, nuestro Señor!! Mueran los traidores!
En un momento determinado, uno de los alabarderos se asomó a una ventana para comprobar la situación. Nada más verle, varios revoltosos alzaron los pedreñales e hicieron fuego, cayendo acribillado.
La respuesta de la guardia no se hizo esperar y pronto uno de los segadores fue víctima de los disparos de aquella. Aun cuando el virrey ordenó de inmediato que cesara el fuego, entre los segadores se originó un sentimiento de venganza, ya que era el segundo compañero que resultaba abatido, y de entre la masa salió una voz que gritó ¡quemémoslos!
El fuego comenzaba a prender, cuando desde el convento de San Francisco[3] salió el prior, el padre Pere Oliva, y dos frailes, portando un enorme crucifijo. Los que estaban más atrás se volvieron sorprendidos y se arrodillaron, al tiempo que se descubrían; los otros, extrañados, les fueron imitando. Los frailes llegaron hasta la puerta del palacio y dispersaron los leños encendidos y, sobre los demás haces, clavaron el crucifijo. No obstante, pasado el primer momento de sorpresa, se acercó un grupo de segadores, que quitaron de allí el Cristo para llevarlo al convento. En un nuevo intento de sosegar a la masa de insurrectos, el prior ordenó que trajesen el Santísimo que tenían dispuesto para el oficio de la mañana; tres frailes lo sacaron del convento, rezando en voz alta. De nuevo, los revoltosos se apartaron permitiendo que los frailes llegaran hasta la misma puerta. Luego, mientras estallaban de nuevo los insultos y las amenazas de los segadores, el padre Oliva se dispuso a esperar a que, de alguna parte, llegara la ayuda necesaria.
Santa Coloma, consciente de que no sería posible contener durante mucho tiempo a los amotinados, decidió recurrir al Consejo de Ciento[4] para que le protegiese. El presidente, o conseller en cap, cargo que entonces desempeñaba Lluís Joan de Calders, no dudó en acudir en ayuda del virrey, y acompañado del obispo de Urgel, Pau Duran, se dirigieron al palacio, confiando en que su sola presencia sería suficiente para resolver la situación. Poco después, llegaba el obispo de Barcelona, Gil Manrique, acompañado de varios canónigos y del obispo de Vic, padre Ramón de Sentmenat.
La presencia de tantas personalidades reunidas acabó por debilitar el ánimo de bastantes segadores; sin embargo, un núcleo de rebeldes, se resistía a abandonar el campo, reteniendo a los otros con sus gritos y sus disparos.
Una hora más tarde, llegó la Generalidad[5] y al poco rato, entró la plaza Miguel de Torrella i de Sentmenat, gobernador de armas[6] de la ciudad, al frente de tres compañías de la milicia. Ante la nueva situación, los segadores abandonaron la plaza dirigiéndose de nuevo a las Ramblas.
De súbito, una cuadrilla del Vallés recordó que, muy cerca, vivía el padre Gabriel Berart, fiscal de la audiencia, que durante la campaña de Salces (Rosellón), se encargó de la requisa de víveres, fondos y acémilas para el ejército en aquella comarca. Su comportamiento había irritado sobremanera a los campesinos, diciéndose de él que, más que a las tropas, se sirvió a si mismo.
Entonces, los del Vallés vieron la oportunidad de hacérselo pagar, siendo secundados en sus intenciones por las demás cuadrillas. Se dirigieron a la casa del fiscal con la intención de prenderle fuego, pero ante los ruegos de los vecinos, que temían que éste se propagase a las suyas, desistieron de quemarla, pero la saquearon a fondo.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades aconsejaron al virrey que abandonase la ciudad hasta que se restableciera la calma, entonces podría volver sin peligro. Durante un tiempo preciosos el virrey se debatió entre la prudencia de lo aconsejado y los escrúpulos de abandonar su puesto en unos momentos tan graves como los que se estaban sucediendo, pero mientras mantuvo esta incertidumbre la situación se agravó enormemente en la ciudad; al fin decidió seguir el consejo y dejar la ciudad.
Para ello trató de aprovechar que una galera genovesa, al servicio de la corona española, y que se dirigía a Nápoles, venía costeando. Se le hicieron señales para que enviara varios esquifes y recogiera al virrey así como a otras personas cuya vida corría peligro. La galera respondió positivamente y los botes no tardarían en llegar.
Los presuntos fugitivos se dirigieron a la playa, pero mientras esperaban, las masas populares llegaron hasta ella descubriendo la presencia del barco genovés y a los que le esperaban. Con sus disparos consiguieron que la galera y los botes se retiraran, dejando al virrey y a todos los que le acompañaban a merced de las turbas. Aunque el grupo trató de ocultarse en unas rocas, fueron encontrados por éstas, resultando muerto el de Santa Coloma de cinco heridas en el pecho[7].
El motín del Corpus precipitó los acontecimientos e hizo imposible toda solución pacífica. Sin los hechos descritos no hubiera sido más que otra de las muchas agitaciones que había conocido Barcelona. Pero la muerte del virrey convirtió en un desacato a la autoridad real el conflicto con los mercenarios.
Los intentos de conciliación se frustraron a causa de la mutua desconfianza. Además, a los que sinceramente buscaban impedir la guerra civil, siempre el peor de los males, se opusieron una serie de intereses y de ambiciones, tanto en Madrid como en Barcelona.
Así, mientras se negociaba y se discutían las posibilidades de un arreglo, Olivares iba concentrando fuerzas en Aragón, que apuntaban directamente a Cataluña.
El miedo hizo que los catalanes buscasen la ayuda de Francia, pues si los soldados se portaron tan mal como amigos, habría que verles durante una invasión.
La sublevación de Cataluña, en el fondo, no fue más que el colapso de una sociedad y de todo un sistema, que se iba desintegrando a marchas forzadas, y en el que los mercenarios actuaron de revulsivo. No constituyó ni mucho menos un fenómeno local. A continuación se levantaron los portugueses y luego los andaluces, registrándose conspiraciones y motines en todas partes.
[1] Una de las medidas de seguridad acordadas con el virrey fue la de establecer retenes con estas milicias, en previsión de complicaciones. Estas fuerzas, estructuradas por oficios, eran la única guarnición de Barcelona, cuyos privilegios la libraban de albergar tropas.
[2] Arma de fuego a manera de escopeta corta, empleada entre los siglos XVI y XVII, principalmente en Cataluña, que producía la ignición con chispa de pedernal. Su funcionamiento era igual que el de los trabucos, aunque tenía la ventaja de que ser más corto y más manejable. A pesar de que su potencia era menor que la de otras armas de fuego de aquella época, era el arma preferida por los bandoleros, ya que al ser un arma más corta, la podían esconder fácilmente bajo la capa.
[3] Aquel convento era el de más prestigio e importancia de toda Cataluña, donde los reyes juraban los fueros y donde se reunían las Cortes. Se decía que en él había estado el propio santo de Asís. El prior había estado atento al motín desde que comenzó, y al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió intervenir antes de que fuese demasiado tarde
[4] El Consejo de Ciento era la institución de autogobierno municipal de la ciudad de Barcelona entre los siglos XIII y XVIII. Recibía dicho nombre porque lo formaba una asamblea de cien ciudadanos: los llamados «jurados», que asesoraban y supervisaban a los magistrados municipales, y los «consellers» o consejeros de Barcelona. El número inicial de miembros quedó fijado en cien, aunque la cifra de jurados de la asamblea fue aumentando a lo largo del tiempo.
[5] La Diputación del General fue una representación del General o Generalitat de Cataluña con carácter permanente y ordinario. En el contexto histórico medieval hay que entender por Generalitat la comunidad de los súbditos del rey de Aragón en los territorios del Principado de Cataluña y los condados del Rosellón y la Cerdeña. Emanada de la Corte General, que agrupaba al rey y la representación estamental de la sociedad, la Generalitat tenía la misión de llevar a buen fin determinadas decisiones, básicamente de carácter fiscal.
[6] La incapacidad notoria de muchos generales que debían el mando de un ejército a su abolengo o a sus insidias, obligó a ponerles unos ayos o mentores, generalmente oficiales de carrera, al que se les daba este nombre.
[7] MELO, Francisco Manuel de: Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV. Marín y Compañía, Editores. Madrid 1874. p 18.





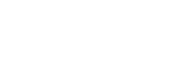
No hay ningún comentario